Antes de Cantar para nadie Araceli Fernández León (Villanueva de Córdoba, Córdoba, 1972) ha publicado otros libros de poesía: Cartas a Lara (2019) y Hormigas rojas (2021). Ella participa en recitales de poesía, colabora con artículos, poemas y relatos en revistas locales y digitales, y es miembro del proyecto literario «El parque blanco». Reseñando este tercer poemario de Araceli, con el que ha ganado el X Premio Internacional de Poesía Juan Zorrilla (el jurado presidido por Luis María Anson estuvo completado con ilustres como Luis Alberto de Cuenca o Raquel Lanseros), damos inicio en MoonMagazine a la IX edición de Poemarios para un verano sin crímenes.
Con Cantar para nadie, de Araceli Fernández León, iniciamos la IX edición de Poemarios para un verano sin crímenes de la mano de su creador, Manu López Marañón. Poesía Hiperión. Compartir en XCantar para nadie, de Araceli Fernández León
Dieciséis poemas relacionados con el acto creativo de escribir conforman el grupo más cuantioso de Cantar para nadie. La poeta malagueña Maria Victoria Atencia afirma: «El poema viene a mí y yo lo ayudo a crearse». Antes, el escritor francés André Frénaud hiló más fino: «El poema se adelanta a quien lo crea, aunque al final sea definido por él». Según la etimología latina se es poeta porque se está inspirado por los dioses. Mostrándose aquí, sucesivamente, visionaria, simbólica, metafórica, profetisa, para Araceli Fernández León creatividad es sinónimo de enajenación de la realidad circundante. Como el deseo, este salir de uno mismo lo absorbe todo: es una pasión de la inteligencia que contamina los ámbitos de la existencia cotidiana.
«Cuarenta grados bajo cero» [12] rescata las manos de la poeta, servibles aún para la escritura, de su agotada mirada; «Otra ánima vil» [13] opta, a pesar de los riesgos de rebeldía y confusión que conlleva esta decisión, por entregar a un niño las armas de las letras; en «Robot de cocina» [20] la poeta establece un paralelismo entre ese electrodoméstico y la elaboración de «poemas exprés» tiernos y que a todos agraden; otro paralelismo hay en «Relleno» [22] ahora entre el tiempo que tarda en hacerse una empanada y el empleado para llenar de versos una hoja; en «Mesiánica» [23] la poeta se sacrifica para escribir un gran poema desgarrado que adoren lectores hartos de versos acomodaticios; en «Logos hope» [24] una completa biblioteca desasosiega a la poeta-lectora cuando comprueba su insignificancia personal; en «La fragua» [27] se pide no venirse abajo por no estar acertado en el verso e insistir hasta forjar la buscada vibración; «El rito» [28] muestra a poetas místicos incapaces de hallar en la impersonalidad de este siglo la libertad necesaria para sus escritos; en «Los genios y el mendigo» [30] un poema leído por un andrajoso golpea los sesos de la poeta, que recibe la mejor lección de su vida; «Criaturas» [33] describe cómo en una mochila hay poemas leves, graves, y unos pocos, «mordedores», destinados a la selecta minoría; en «Felinos» [34] la poeta encuentra inspiración en los gatos, en cuya compañía se siente una más; «Los ojos» [37] cuenta cómo, ante el clarividente poder de la mirada poética, la poeta decide no ser más desgraciada y, mejor, disfrutar de sus manos, amorosas y dóciles; en «El vuelo» [43] la escritura se plantea como viaje para sacudirse el vértigo del abismo; «La gran escalada» [44] pide quemar etapas para avanzar como hombre y artista; en «La centinela» [47], atenta a su impaciente público, la poeta afila la palabra para que su canto sea el canto de todos —y no el de nadie—. Y «Música y destino» [48] informa de cómo, durante ese minuto en el que el corazón bombea siete litros de sangre, se puede leer un poema que apacigüe nuestro incierto destino.
MESIÁNICA [23]
[…] Llena estoy de marcas, me muerdo, me muerdo y me entrego. Tomad y comed todos de él, porque este es mi cuerpo, el negocio del siglo. Hay que alimentar bien al lector, hay que saber devorarse antes de ser devorado porque los lectores adoran esta carne, no una nana que los deje dormidos […].
CRIATURAS [33]
Llevo años cargando mis poemas.
Algunos tienen la fuerza de un tigre
adentro de una jaula.
Otros son criaturas
hechas para vivir afuera.
De la misma sangre y de la misma hembra,
van donde quiera que voy. En el bolsillo,
en la mochila. Cuando asoman la cabeza al mundo
la gente se acerca y los mira.
Solo muerden a quien quiere ser mordido.
LA CENTINELA [47]
Cada canción es una entrega. El ensayo de la vida dura toda una vida. El público es impagable, exige. Quieren guerra para el cuerpo y paz para los oídos. Quieren que su dolor sea el mío y que mi canto sea su canto. Quieren oír lo que nunca escucharon […].
El tercer poemario de Araceli Fernández agrupa hasta ocho composiciones que tienen que ver con la infancia y su familia. El poeta turco Ílhan Berk dijo que «sólo la infancia de los poetas es larga». Y debe ser cierto porque la poeta cordobesa, a través de varios fogonazos en el tiempo —directos al rostro de su infancia—, regala imperecederas estampas de sus padres y su hermana, de su casa y del abuelo. Estamos ante la irrepetible forma de mirar en aquellos años, la chispa ardiente descubriendo edenes que pronto se revelarán infiernos…
«Baile» [2] muestra a la poeta deseando haber nacido hombre como su padre, con piernas sagradas y corazón bendito; En «La casa y yo» [5] el que fue su hogar aparece ocupado por inquilinos arrasadores de hasta la más mínima huella del pasado; «Posesiones» [6] recuerda los juguetes compartidos con la hermana y la generosidad propia de la infancia; en «Apocalipsis» [11] se muestra una doméstica intemperie, endurecida y fría, salvada por el arrojo del padre y la resistencia materna; en «El juego del hambre» [21] la familia se culpabiliza por tener que sacrificar a un animal; «Prometida tierra prometida» [26] muestra los alumbramientos de la poeta extendiendo la alegría en su corazón y convirtiendo el hogar en un El Dorado; en «Hermanas» [29] mientras la pequeña se orina en la cama, la mayor araña con saña las paredes de su habitación —y en ese furor encuentra el germen de su fiera poesía—. Y «Abuelo» [31] muestra a un anciano haciéndose el distraído ante las travesuras de la niña-poeta hasta que, en el más imprevisto momento, suelta una carcajada reveladora.
LA CASA Y YO [5]
[…] Entonces entran, entran sigilosos como máquinas de caza, queman los libros, atacan, hunden sus colmillos en el corazón de las cosas, tiñen de rojo las vísceras de las cosas como si nada importara, como si ya nada sirviera […].
APOCALIPSIS [11]
La luna era un pan redondo de mil pechos;
nos alimentaba hasta el alba.
La piel endurecida, los pies descalzos.
Era como el principio de un gran poema.
Nadie tenía que esperar la muerte,
ni siquiera sabíamos llorar.
Mi padre fue el único hombre
que sobrevivió a esa intemperie,
mi madre juró no haberse tragado
ningún pájaro negro.
Había una lámpara quemándonos,
cada día oscurecíamos más rápido.
Después todo cambió.
Algo tocó nuestra frente.
La religión ocupa lugar en Cantar para nadie. Para Enrique Tierno Galván, «en España, donde tenemos una larga tradición de experiencias religiosas, los grandes poetas contemporáneos han descubierto los velos religiosos que encubrían la finitud y la han ofrecido como inefable fuente de las vivencias poéticas más puras, que son las vivencias del mundo más puras». En «La enferma» [7] la poeta cuenta como cada sacramento que le ha sido impuesto conlleva alguna dolencia; «La tarara» [8] la recuerda cantando en el coro mientras su hermana pasaba el cepillo; en «Vida de santos» [9] se plantea cómo serán los pensamientos de estos divinos intercesores terminada la eucaristía; «El padre Pedro León» [10] reivindica a un auténtico hijo de Dios que enseñaba a descubrir la divinidad de la vida en todas las cosas y a rezar como si se entonase un poema; en «Óleo y lágrima sobre lienzo» [15], tras la contemplación de una Sagrada Familia, la poeta, también esposa y madre, se pregunta quién la sacó del cuadro. Y en «Carne y súplica» [17], mientras la atiende el carnicero, tiene una epifanía con las degolladas cabezas de San Juan Bautista y Salomé.
EL PADRE PEDRO LEÓN [10]
[…] Con Él aprendimos a entonar el Padre Nuestro
mucho mejor de lo que se puede entonar un poema.
Eso sí que era un milagro.
Eso sí que era poesía.
Creíamos en Él porque no necesitábamos la fe,
ni guerreros, ni héroes a caballo […].
También la muerte asoma en este poemario de la vate andaluza, tan intenso en tono como completísimo en temática. Dijo Heinrich Boll que «la poesía es la sensación de estar siempre con la muerte» y Antonio Gamoneda que «la poesía existe porque existe la muerte». Por su parte, el poeta colombiano Harold Alvarado Tenorio ha confesado cómo «Si no hubiese sido por la poesía ya me habría pegado un tiro. La poesía me trajo hasta esta desgracia que es envejecer, y espero que me dé una buena muerte».
En «El dolor y su instrumento» [3], tras la muerte de su madre, la poeta comprueba cómo trasladar su dolor al verso, a pesar de la fuerza empleada, no obtiene el resultado justo. «Prótesis» [4] habla de la silenciosa muerte del padre y de cómo, tras el deceso de la madre, aparte del polvo sobrevivieron huesos plateados. En «Volver a Spoon River» [42], la poeta se dirige a Lee Masters, el clarividente y pesimista autor de Antología de Spoon River, para que, en uno de sus certeros epitafios, la rescate de este mundo de muertos. «Milicia» [45] rechaza los armados ejércitos para preferir ejércitos de reclutas-poetas, verdadero orgullo del país. Y en «Modelo 102» [46] un soldado armado pero con un verso entre los labios asume que a la hora de matar será mitad máquina y mitad poema.
EL DOLOR Y SU INSTRUMENTO [3]
Algo para medir el dolor.
Se murió mi madre sin ver ese aparato.
Aunque digan que el poema es el instrumento.
Aunque te digan y te digas que escribir un dolor
resulta doblemente doloroso.
Aunque te digan siempre que el poema es justo,
que la vida es justa.
Entonces haces fuerza, con el corazón y los puños
haces fuerza como nunca la habías hecho.
¿Cómo fue su dolor?
¿Cuánto dolió ese perro que le mordió los pulmones?
¿Cómo puede ser que al escribirlo ya no sea el mismo?
¿Qué experto fingidor podría nombrarlo
si ni yo que soy su hija lo consigo?
¿Un poeta? ¿Un médico poeta?
Mi mano llora. Mi hermana llora. Mis hijos lloran.
Se murió mi madre sin que el poema ni yo le hiciéramos justicia.
Doce poemas más completan los cuarenta y ocho (veintitrés en verso libre y veinticinco en prosa poética) que conforman el excepcional poemario que es Cantar para nadie. En un primer grupo, autobiográfico, la poeta desvela aspectos íntimos: así, en «La cantora» [1] sus metamorfosis vitales para buscar la felicidad; sus simpatías hacia gente trabajadora y sin complicaciones en «La panadera» [14]; habilidades insospechadas en «Arte cistoria» [18]; regímenes alimentarios en «Benditas dietas, malditas dietas» [19]; la creación de su personal bestiario en «Una pequeña diosa» [35]; la salvaguarda que su frente de hierro le garantiza ante la dureza de la vida en «La frente» [36]. Una diatriba contra James Joyce en «Monólogo contra Joyce» [40] y el «Reclamo a Juan Rulfo» [41], donde la poeta pide al genio mejicano luz para este mundo deshumanizado y en llamas, regalan un epílogo literario a esta sui generis biografía.
LA FRENTE [36]
Siempre quise una frente plana. Una frente de pájaro para sobrevolar la muerte, o una frente de tigre para enfrentar la jungla. Nunca una prominente y ancha ni un cráneo que pudiera distinguirse entre una montaña de cráneos. Qué remedio que aceptarse si en compensación se me concedió la dureza. No sangró esta nariz a pesar de las golpizas, en cincuenta años, nunca un hueso roto. Es la herencia de tu abuelo. Duros huesos frente a las cosas duras […].
Un segundo grupo resalta aspectos de la sociedad actual incidiendo en el poco atractivo que ofrece por haberse convertido en un monótono cementerio. Así, en «Nota para Salvador Dalí» [16] la locura del genio catalán se echa de menos en este mundo tan «cuerdo»; que cada ciudadano arrastra su piedra de Sísifo queda patente en «Una piedra» [25]; «El milagro» [32] describe a la gris y anodina muchedumbre que ha convertido la ciudad en camposanto; la fatiga de las máscaras que la edad convierte en inservibles es el tema de «Mascaradas» [38]. Y en «Las buenas costumbres» [39] se avisa de cómo las operaciones de cirugía estética son insuficientes para maquillar el dolor interior.
NOTA PARA SALVADOR DALÍ [16]
Todos los que te llamamos loco, nos retorcimos de envidia y nos volvimos cuerdos. Ahora que no estás aspiramos a tu locura. Ahora vivimos sin vivir, tan felices en nuestros manicomios. Perdona nuestras ofensas, no sabíamos qué sería escribir, no sabíamos que eso significaría ser el otro. El dolor del otro. No sabíamos que sería mirarnos dentro.
El poeta y escritor hispano-mejicano Tomás Segovia explicó que «la creación más inmediata y radical del espíritu, el establecimiento de un suelo espiritual sobre el que arraiga todo el resto de la cultura humana, se ha llamado siempre, de Grecia a nuestros días, poesía. Es claro que no podemos vivir sin ese suelo, y esto no es en absoluto una metáfora».
A este suelo poético, tan imprescindible de hollar para algunos como para todos respirar, lo pavimenta el arte de atrapar, con el lenguaje, la realidad. Y no se trata de repetirla ni de imitarla, sino de construirla otra vez con palabras. Esta creación realmente substancial —nacida desde la singularidad y el talento de quienes, muy pocos, pueden materializarla— encuentra merecidísimo acomodo en poemarios de la talla de este magistral Cantar para nadie.
Desatender el canto de Araceli Fernández León, destinado a amantes de las letras con sensibilidad, no leer Cantar para nadie debería estar prohibido. #Reseña de Manu López Marañón. Compartir en XDesatender el canto de Araceli Fernández León, destinado a amantes de las letras con sensibilidad, y, asimismo, a quienes (generalmente somos los mismos) evitan dejarse engullir por la miseria cultural que ya casi ha logrado triturarnos; no leer, decimos, —y con perentoria urgencia—, Cantar para nadie debería estar prohibido.


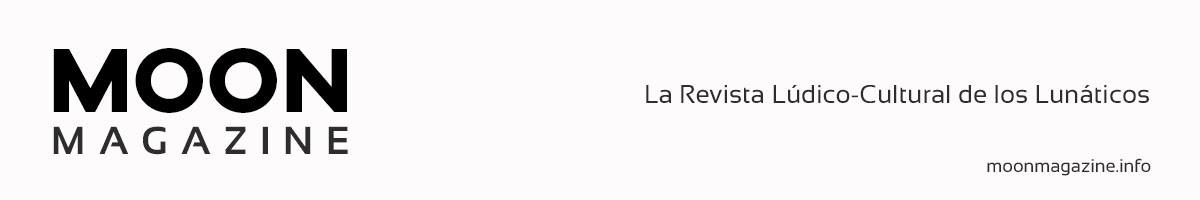










Sin Comentarios